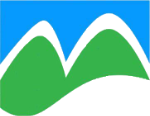El robo en el Louvre ha sacudido al mundo del arte y la historia. En apenas siete minutos, tres encapuchados burlaron la seguridad del museo más famoso del planeta y se llevaron joyas de “valor incalculable”, pertenecientes a la colección de Napoleón Bonaparte y la emperatriz Eugenia.
El golpe ocurrió a primera hora de la mañana, justo cuando el museo abría sus puertas. Dos de los ladrones entraron, mientras un tercero vigilaba desde el exterior. Según el ministro del Interior, Laurent Nuñez, “usaron disquetes para cortar las ventanas”, una técnica quirúrgica que evidencia una planificación meticulosa.
Una fuga tan audaz como cinematográfica
Los ladrones, que llegaron en moto a una zona en obras, utilizaron un montacargas para alcanzar la primera planta, rompieron las ventanas y entraron sin disparar un solo tiro. En cuestión de minutos, salieron por donde habían llegado, con nueve piezas en su poder.
Una de ellas —la corona de la emperatriz Eugenia— fue hallada más tarde, aunque dañada. Las autoridades creen que los autores conocían al detalle la estructura interna del museo y el horario de apertura.
El Louvre, visitado por más de 8,7 millones de personas el año pasado, anunció el cierre inmediato “por razones excepcionales”. La ministra de Cultura, Rachida Dati, calificó el robo como “un ataque a nuestro patrimonio y a la memoria de Francia”.
Mientras la policía investiga en la zona conocida como Cour Carrée, la misma que el presidente Emmanuel Macron planea remodelar, el suceso deja en evidencia que ni el museo más vigilado del mundo está libre de vulnerabilidades.
El robo en el Louvre no solo ha despojado a Francia de joyas imperiales, sino también de un pedazo de su orgullo cultural. Un golpe silencioso, veloz y calculado, digno del mejor guion de suspenso.